
El 24 de septiembre de 2010 se llevó a cabo la charla-conferencia organizada por el Programa Tendiendo Puentes -Universidad Nacional de La Plata- conjuntamente con el Instituto del Profesorado I-28 de Monte Caseros en la sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. En esta oportunidad expuso el Lic. Guillermo O. Quinteros, quien se refirió a las tendencias historiográficas actuales sobre la Revolución de Mayo de 1810.
A continuación, se expone la conferencia completa del Lic. Quinteros.
Debates actuales sobre la revolución de Mayo
Por el Lic. Guillermo Quinteros
Para hacer honor al titulo de esta charla, me propongo reflexionar en torno a un interrogante siempre vigente: ¿qué fue la Revolución del 25 de Mayo de 1810? Conocemos numerosas respuestas e interpretaciones brindadas desde Mitre y López, pasando por los representantes de la Nueva Escuela Histórica (Ravignani, Levene), por el revisionismo histórico de raigambre nacionalista, católico o de izquierda (Irazusta, Ramos, Ingenieros, Rosa) hasta una renovación en los estudios académicos que podemos ubicar en los años 60 del siglo pasado de la mano de la historia económica y social y que se retoma luego a fines de la década de 1980. Desde entonces hasta la fecha viene dándose una suerte de explosión de la producción historiográfica que se ve alimentada por enfoques procedentes de otras disciplinas científicas (demografía, sociología, ciencia política, antropología, etc). Hacer un repaso, aunque sea somero de lo planteado por tales corrientes demandaría un tiempo que no tenemos, razón por la cual, me gustaría reparar en un hecho que nos permite retomar el interrogante planteado al principio. La Historia de Belgrano y la Independencia Argentina de Bartolomé Mitre fue la primera historia de la revolución, pero no la primera versión o versiones de la misma. Me interesa retomar dos o tres miradas ofrecidas por los propios protagonistas de la revolución.
En los números de la Gaceta de Buenos Aires del 6 y del 28 de marzo de 1812 Bernardo Monteagudo interpretaba que América había vivido en la esclavitud “hasta que por un sacudimiento extraordinario que más ha sido obra de las circunstancias que de un plan meditado de ideas, hemos quedado en disposición de renovar el pacto social, dictando a nuestro arbitrio las condiciones que sean conformes a nuestra existencia, conservación y prosperidad” y agregaba “que la revolución se empezó sin plan y se ha continuado sin sistema”.(1)
Por su parte El Deán Gregorio Funes en 1816-1817 en su Bosquejo de nuestra revolución, afirmaba que la revolución Americana (no Argentina) había sido producto de circunstancias internacionales y más ajustadamente a la crisis de la Monarquía española que todavía continuaba. Esa crisis había sido aprovechada por un grupo de hombres que impulsaban la libertad. Planteaba que la revolución había sido incruenta y “producida por el mismo curso de los sucesos” y de ese modo el mérito de los revolucionarios era bastante reducido, aunque habían tenido el buen tino de gobernar en nombre de Fernando VII porque era imposible declarar la independencia de forma inmediata.(2)
Posteriormente, en el congreso constituyente de 1826 se discutió un proyecto de Rivadavia y su ministro Agüero que proponía levantar un monumento a los revolucionarios de Mayo en donde se grabarían sus nombres. Los diputados representantes de las provincias se pusieron de acuerdo en una sola cuestión, en la de levantar un monumento. Pero ¿quiénes habían sido los revolucionarios? Este era un punto que generaba discordia puesto que se podían cometer injusticias sobre todo con quienes podían considerarse como simples advenedizos de la revolución. Gervasio Posadas, por ejemplo, Director Supremo en el año 1814, es decir un actor altamente comprometido con el proceso revolucionario, se había excusado de concurrir al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 por estar muy ocupado en sus tareas habituales.
Lo apuntado nos obliga a pensar al menos en dos cuestiones de suma importancia: la primera se relaciona al hecho evidente de que los protagonistas, los mentores de la revolución de mayo, no parecen haberla premeditado, ni tampoco haber tenido muy en claro su curso, ni donde ubicarse frente a la sucesión de acontecimientos. Por el contrario los historiadores siempre se han mostrado como los mejores interpretes de ese pasado, pero es justo decir, en honor de los primeros, que con los resultados definitivos. Esta es una cuestión que hace a las posiciones historiográficas de los autores a las que no me voy a referir ahora.
La segunda consecuencia de lo expuesto es que para los protagonistas de aquellos años, la crisis de la monarquía española o las circunstancias internacionales, eran un lugar común que se planteaba como antecedente de los sucesos de Mayo de 1810. La historiografía actual se concentró entonces en las cuestiones que la revolución había dejado abierta tales como el Estado, la Nación, la Patria, el Pueblo, que en el discurso de los revolucionarios se revelaban tan inciertos como los sucesos que ellos narraban. Pero para ello tuvieron que volver a pensar en los citados antecedentes y en la coyuntura internacional anterior a la revolución.
De lo general a lo particular señalo brevemente que la Europa de los siglos XVII y XVIII atravesó una serie de revoluciones que puso en crisis a la Monarquía Absoluta como sistema de dominación. A mediados del siglo XVII en Inglaterra se produce la revolución que destrona y ejecuta a Carlos I y se establece una república de corta duración puesto que se restablece la monarquía. Pero en 1688 se produce la Revolución Gloriosa que establece de forma estable la autoridad del Parlamento por sobre el Rey, comenzando de ese modo, a fundamentar el poder político sobre otras bases alejadas de la tradición, de los privilegios de sangre y de la divinidad. A partir de entonces comienzan a madurar los valores de la modernidad tales como la libertad y la soberanía individual y por tanto, la idea del pacto entre mandatarios y ciudadanos. Pero tengamos presente que dicha revolución se nos presenta como un proceso gradual de cambio que termina revolucionando toda una cultura política, social y finalmente económica. Los valores de la Revolución Gloriosa tuvieron su expresión en la revolución americana y en la Francesa, con particularidades que las distinguen de la primera. Interesa destacar sobre todo la última, dado que la caída de la Monarquía Absoluta en Francia se produce por una revolución cruenta, en la que participaron amplios sectores de la sociedad y en particular el numeroso pueblo parisino. Semejante expresión popular llevó inexorablemente a la eliminación de los privilegios estamentales y a los títulos de nobleza, y a la eliminación de la propia monarquía estableciendo principios igualitarios basados en los individuos, que asociados, constituían el pueblo. Entonces, tenemos un primer problema que –veremos- no puede soslayarse a la hora de pensar en la revolución de mayo, es decir la crisis de la monarquía absoluta en Europa y en particular en Francia.
Durante mucho tiempo se consideró a nuestra revolución de mayo como la heredera de la revolución Francesa, no tanto por haber encontrado en acción a un grupo de jacobinos vernáculos cuyo representante más conspicuo hubo de ser un Moreno o un Castelli, o los más jóvenes French y Berutti, sino por el hallazgo de una fuerte impregnación de ideas procedentes de Francia que no pudieron cabalmente ponerse en práctica. Pero lo cierto es que las diferencias entre aquella y la nuestra son notorias. Esta línea de interpretación prestó menos atención al segundo problema, que siendo evidente no se podía dejar pasar por alto, que era la crisis de la Monarquía española en particular, pero dentro de la decadencia de la monarquía absoluta en Europa. En el mes de mayo del año 1808 Fernando VII y su padre Carlos IV se ven obligados a abdicar la corona a favor de Napoleón que cede el trono en beneficio de su hermano José, produciéndose así la debacle de la institución Monárquica. Inmediatamente se produjo de manera casi unánime una reacción en contra de lo sucedido, manifiesta en la expresión de una serie de levantamientos populares que enarbolaban la defensa de su Monarca destronado y de la propia España. ¿Cuáles eran las razones de este fervor? El orden monárquico en España había sufrido una serie de cambios desde la llegada de los Borbones y en especial por las reformas que había encarado Carlos III cuyas medidas relativas a la administración del poder político hicieron posible, como sabemos, la creación del Virreinato del Río de La Plata. Pero las reformas eran más profundas que las aparentes en la propia península. Conviene tener presente que España se concebía como una asociación de reinos cada uno con sus ciudades, con sus Pueblos y sus Cortes unidos bajo una gran cabeza que era el Monarca. Pero la monarquía absoluta concentrará un mayor poder restando importancia a -por ejemplo- las cortes de los reinos que se eliminan y se crea una única Corte que pierde representatividad hasta tal punto que se reunió muy pocas veces. Se había reunido en 1789 por última vez y no lo hizo más hasta la caída de Fernando VII. Esta concentración del poder real modificó el vínculo entre el rey y sus vasallos dado que ahora se dará de manera más directa, al eliminarse la intermediación de los cuerpos, de las corporaciones que antes los representaban de manera unificada. Ello iba en desmedro de los privilegios de las elites locales. Ocurre que esta monarquía absoluta también lo era ilustrada. Varios intelectuales cercanos a Carlos III pertenecían a una generación que había sido educada bajo los principios generales de la ilustración, es decir en la confianza en la razón y en las discusiones en torno a la soberanía del pueblo. Sin embargo esta corriente ilustrada española no irá en contra de la monarquía como en Francia, por varias razones. En primer lugar porque era una corriente de opinión no totalmente consolidada ni tampoco popularmente apoyada, aunque bien representada en el cuerpo de funcionarios reales. Por otro lado el absolutismo había permitido una serie de reformas desde el estado, razón por la cual veían la posibilidad de continuar por ese camino sosteniendo a la Monarquía. Es decir que la monarquía venía renovándose cuando luego de la muerte de Carlos III en 1788, lo sucedió su hijo Carlos IV a quien le tocó lidiar con los sucesos de Francia. Las consecuencias que trajo en España la revolución de Francia son más claras de las que las que podemos suponer para América. Allí el grito de llamado a los estados generales, se transformó en un llamado a las cortes. La información sobre los acontecimientos en París llegó con cierta fluidez, sobre todo a las zonas fronterizas y a las portuarias. El rey Español por debilidad terminó aliándose a los revolucionarios franceses lo cual era un contrasentido dado que un monarca absoluto apoyaba un movimiento que destronaba a otro monarca absoluto. Para colmo, su primo Luis XVI es ejecutado y la revolución se proclama anticlerical y anticatólica provocando la emigración a España de decenas de sacerdotes refugiados que hace mirar con recelo a los revolucionarios franceses, aunque no dejaba de verse con simpatía la discusión acerca de la soberanía del pueblo. Cuando se produce la invasión de Napoleón y consecuentemente la caída de la monarquía, se manifiestan en España tres corrientes de opinión: los realistas, los constitucionalistas tradicionalistas y los liberales, aun minoritarios. Los realistas encabezarán la dirección de la finalmente constituida junta Central que pretende gobernar en nombre del rey ausente hasta la restitución de la Monarquía y conducirá la guerra contra las tropas francesas. Por su parte, los constitucionalistas tradicionalistas y los liberales se unen en una discusión común que planteaba los problemas acerca de quién era el portador de la soberanía, sobre la representación política y sobre la naturaleza del pacto. Es decir que en lo inmediato les preocupaba la redefinición de todo el sistema político y en ello radicaba la crisis final del sistema monárquico porque lo novedoso de la situación era que los distintos sectores estaban haciendo política en el sentido moderno, o sea generando en la práctica lo que conocemos como opinión pública política. No obstante, los constitucionalistas pondrán énfasis en la recuperación de las viejas instituciones de los reinos, en los cuerpos, en la figura de los pueblos y ciudades en donde radicaba finalmente la soberanía y la representación política de los individuos, mientras que los liberales plantearán, aunque tímidamente, el imperio de la soberanía individual y en el concepto de pueblo no ya como cuerpo, sino como asociación libre de ciudadanos. Es destacable el hecho de que pese a sus diferencias, estas corrientes continúan apelando a la idea de que todo se hace en función de defender a Fernando VII, pues también en España funcionaba esta figura siempre citada en la literatura argentina de la máscara de Fernando VII.
Esto nos lleva al tercer problema cual es el de la crisis interna del imperio español, es decir en la relación entre la Monarquía y América. Es preciso comprender que hasta 1810 el imperio español había sido una unidad política de extraordinaria coherencia en todos sus aspectos. Con esto quiero decir que a pesar de que podamos comprobar las distinciones regionales en el propio ámbito hispanoamericano -México no era igual a Buenos Aires- el sistema de dominación español fue implantado con un éxito tal que podemos hablar de una unidad cultural, social, política-jurídica y económica de una notable coherencia. En esos términos, la España peninsular y América eran una unidad. Ello permite explicar en gran medida las características de la Independencia Americana y de nuestra propia revolución. Explica por ejemplo que intelectuales americanos ilustrados hayan visto con buenos ojos el absolutismo ilustrado y las reformas emprendidas por los Borbones, dado que muchos de ellos, funcionarios del estado, podían introducir nuevas ideas y medidas dentro del mismo orden. Explica también la reacción inmediata frente a la abdicación de Fernando VII dado que en toda América se suceden las voces de rechazo a Napoleón. Las manifestaciones de este rechazo respondían a ese imaginario único del que hablaba antes porque Francia había invadido no a España sino al territorio nacional y consecuentemente no había destronado al rey de España sino a su Rey. Pero los acontecimientos comienzan a precipitarse cuando en España se convocan a las Juntas y el llamado a la participación de los representantes de América. Esto produce una discusión respecto del estatuto del que gozarían tales representantes y finalmente quedó expresado la desigualdad, el status inferior que se les otorgaba a los americanos. Lo que se discutía mucho importaba porque según la respuesta que se diera, los territorios americanos podían ser considerados reinos integrantes de España o simples colonias por ejemplo. Hasta el momento, podía interpretarse que los territorios americanos eran reinos, como los propios de la península, que unidos por una cabeza formaban la nación, pero sellada la desigualdad muchos españoles que vivían en América y desde luego los criollos, comprenderán a la situación como una discriminación inaceptable. La ruptura era evidente y aquí se plantean similares interrogantes a los que emergían en la propia España, es decir el tema de la soberanía y la representación en ausencia del Rey depuesto. Llego así al Río de la Plata. En 1810 hacen eclosión una serie de cuestiones dentro de un mismo proceso. Por un lado la tibia renovación de ideas de los funcionarios e intelectuales españoles y criollos que he mencionado. Por otro las particularidades de los hechos locales caracterizados por las invasiones inglesas a Buenos Aires, el proceso de militarización de amplios sectores pobres, la inevitable toma de decisiones propiamente locales y la comprobación fáctica de las virtudes del libre comercio, entre otras. Por último, lo mismo que en España, se reclamó la realización de juntas, donde terminan manifestándose las tendencias realistas, las constitucionalistas tradicionales y las pactistas de nuevo cuño o más propiamente liberales. El desafío de los revolucionarios de mayo era redefinir un orden, un sistema de dominación, que no implicara la anarquía y la guerra civil. Para unos la soberanía debía revertir en las ciudades y pueblos, luego también en las provincias,
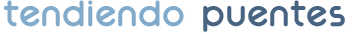

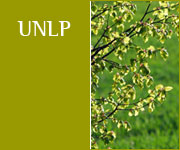
¿Cuál fue la razón que provoca la revolución de mayo. Cuándo y donde se produce?
Hola Jennifer. Acabo de ver tu mensaje, gracias por preguntar. Se toma como fecha de la revolución el 25 de mayo de 1810 producida en la ciudad de Buenos Aires, cuando se establece por primera vez una Junta de Gobierno local y la destitucion del Virrey, representante del Monarca Español. ESta revolución fue la primera de una serie de revoluciones en la America bajo el dominio del Imperio Español. La razón o la causa? No podría afirmar que se produjo por una sola razón. Pero dado que las revoluciones se producen casi de manera simultánea en todo el continente, es dable pensar al menos en un elemento común que impulsa a los americanos a pensar formas propias de organización política. Ese elemento en común es la crisis de la Monarquía española provocada, fundamentalemnte, por la invasión de Napoleón a España y el encarcelamiento del Rey Fernando VII. Desde luego que la respuesta es bastante más larga que esta y en el orden de las causas también las hay procedentes del ámbito local. Saludos.